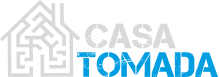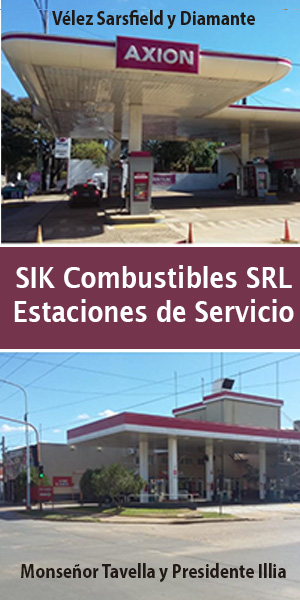En el marco del Iluminismo europeo, de la revolución industrial y de la vasta expansión del conocimiento, y las luchas por la libertad en el siglo XIX, los telescopios cada vez más poderosos estaban revelando anomalías. Sobre todo, los movimientos del planeta Mercurio se desviaban cuarenta y tres segundos de arco cada siglo, con referencia a su comportamiento previsible de acuerdo con las leyes newtonianas de la física. ¿Por qué?
En 1905 Albert Einstein, un judío alemán de veintiséis años que trabajaba en la oficina suiza de patentes de Berna, había publicado un trabajo titulado: “Acerca de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, que llegó a ser conocido como la teoría especial de la relatividad.
Las observaciones de Einstein acerca del modo en que, en ciertas circunstancias, las longitudes parecían contraerse y los relojes disminuir la velocidad de su movimiento, son análogas a los efectos de la perspectiva en la pintura.
En 1907 publicó una demostración de que toda la masa tiene energía, condensada con la ecuación E = mc2, considerada por una época posterior como el punto de partida en la carrera por la bomba A.
Ni siquiera el comienzo de la guerra en Europa impidió que los científicos prosiguieran la búsqueda, promovida por Einstein, de una teoría general de la relatividad, que abarcara los campos gravitatorios y permitiera una revisión integral de la física newtoniana.
En 1915 llegó a Londres la noticia de que Einstein lo había logrado.
En la primavera siguiente, mientras los británicos preparaban una amplia y catastrófica ofensiva en el Somme, el documento fundamental atravesó de contrabando los Países Bajos y llegó a Cambridge, donde fue recibido por Arthur Eddington, profesor de astronomía y secretario de la Real Sociedad de Astronomía. Eddington difundió el resultado obtenido por Einstein en un trabajo de 1918 destinado a la Sociedad de Física, y titulado: “La gravitación y el principio de la relatividad”.
Pero en la metodología de Einstein era esencial la comprobación de sus ecuaciones mediante la observación empírica; el mismo Einstein ideó, con este propósito, tres pruebas específicas. La principal era que un rayo de luz que rozara la superficie del sol debía desviarse 1,745 segundos de arco, dos veces la desviación gravitatoria indicada por la teoría newtoniana clásica.
El experimento implicaba fotografiar un eclipse solar. El más próximo correspondía al 29 de mayo de 1919. Antes de la conclusión de la guerra, el astrónomo real, sir Frank Dyson, había conseguido del acosado gobierno la promesa de destinar 1.000 libras esterlinas para financiar una expedición que realizaría observaciones en Príncipe y Sobral.
A principios de marzo de 1919, la noche que precedió a la partida de la expedición, los astrónomos conversaron hasta tarde en el estudio de Dyson, en el Observatorio Real de Greenwich, diseñado por Wren en 1675-1676, mientras Newton aún trabajaba en su teoría general de la gravitación.
E. T. Cottingham, ayudante de Eddington, que debía acompañarlo, formuló la terrible pregunta: ¿Qué sucedería si la medición de las fotografías del eclipse demostraba, no la deflección de Newton ni la de Einstein, sino el doble de la deflección de Einstein? Dyson dijo: “En tal caso, Eddington enloquecerá y usted tendrá que regresar solo a casa”.
El cuaderno de notas de Eddington señala que en la mañana del 29 de mayo hubo una tremenda tormenta de truenos en Príncipe.
Las nubes se dispersaron precisamente a tiempo para el eclipse, a la 1.30 de la tarde. Eddington dispuso de sólo ocho minutos para actuar. “No vi el eclipse porque estaba muy atareado cambiando las placas. Tomamos dieciséis fotografías”.
Después, durante seis noches reveló las placas, a razón de dos por noche. Al anochecer del 3 de junio, después de haber dedicado el día entero a medir las placas reveladas, se volvió hacia su colega: “Cottingham, no tendrá que volver solo a casa”.
Einstein había acertado. La expedición satisfizo dos de las pruebas de Einstein, reconfirmadas por W. W. Campbell durante el eclipse de septiembre de 1922.
Hallamos un indicador del rigor científico de Einstein en el hecho de que se negó a aceptar la validez de su propia teoría hasta que la tercera prueba (el “cambio al rojo”) tuvo éxito. “Si se demostrase que este efecto no existe en la naturaleza”, escribió a Eddington el 15 de diciembre de 1919, “sería necesario abandonar la teoría entera”.
En realidad, el “cambio al rojo” fue confirmado por el observatorio de Mount Wilson en 1923 y luego la comprobación empírica de la teoría de la relatividad se amplió constantemente; uno de los ejemplos más sorprendentes fue el sistema de lentes gravitatorios de los quásares, identificado entre 1979 y 1980.
En el momento no dejó de apreciarse el heroísmo profesional de Einstein.
Para el joven filósofo Karl Popper y sus amigos de la Universidad de Viena, “fue una gran experiencia, que ejerció duradera influencia sobre nuestro desarrollo intelectual”. “Lo que me impresionó más”, escribió más tarde Popper, “fue el claro enunciado del mismo Einstein en el sentido de que consideraría insostenible su teoría si no satisfacía ciertas pruebas [...]
A partir de ese momento, Einstein fue un héroe global, reclamado por las grandes universidades del mundo, el imán que atraía a las multitudes en todos los lugares en los que aparecía; cientos de millones de personas conocieron su rostro de expresión pensativa y fue el arquetipo del abstraído filósofo de la naturaleza. Su teoría ejerció una influencia inmediata y calibrarla fue cada vez más difícil.
Pero debía ilustrar lo que Karl Popper denominaría más tarde “la ley de la consecuencia involuntaria”.
Muchísimos libros trataron de explicar claramente de qué modo la teoría general había modificado los conceptos newtonianos que, en los hombres y las mujeres comunes, formaba la comprensión de su mundo y cómo funcionaba.
El mismo Einstein lo resumió así: “En su sentido más amplio, el ‘principio de la relatividad’ está contenido en el enunciado: la totalidad de los fenómenos físicos tiene un carácter tal que no permite la introducción del concepto de ‘movimiento absoluto’; o, en forma más breve pero menos exacta: no hay movimiento absoluto”.
A principios de la década de los veinte comenzó a difundirse, por primera vez en un ámbito popular, la idea de que ya no existían absolutos: de tiempo y espacio, de bien y mal, del saber y, sobre todo, de valor. En un error quizás inevitable, vino a confundirse la relatividad con el relativismo. Nadie se inquietó más que Einstein por esta comprensión errada.
Einstein no era judío practicante, pero reconocía la existencia de un Dios. Creía apasionadamente en la existencia de normas absolutas del bien y el mal.
Consagró su vida profesional a la búsqueda no sólo de la verdad sino de la certidumbre. Insistía en que el mundo podía dividirse en las esferas subjetiva y objetiva, y en que uno debía formular enunciados precisos acerca de la porción objetiva.
En Argentina, el principio de certidumbre debiera ser buscado en todos los sectores de la sociedad civil y pública.
En política, aceptando que no existe una única explicación del ser humano, la sociedad y la cultura, debemos darnos una construcción, negociando claro significados, para instituir una realidad social de carácter público.
Caer en la trampa de los “hechos alternativos”, sería sucumbir en el relativismo. Por Silvio Verliac
*Publicado originalmente en agosto, 2022.
*Texto inicial: "Tiempos Modernos", de Paul Johnson.